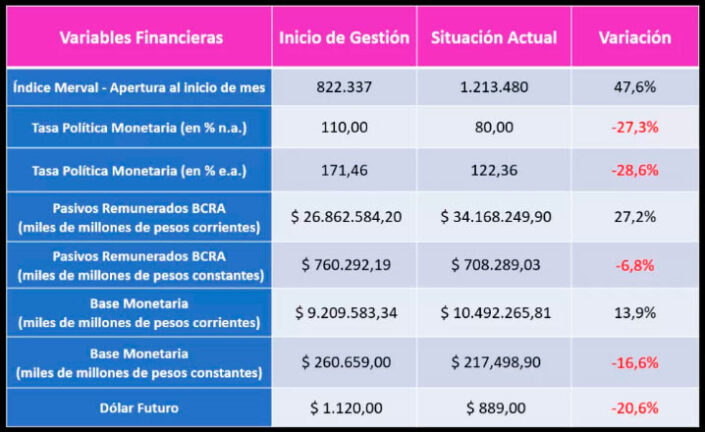El tío Carlitos
Por Gabriela Fernández Rosman
El tío Carlitos avanzó con indolencia por la calle interna, ni siquiera miró las pequeñas flores entre los adoquines. La alta empalizada le sesgaba el sol evitando que pudiera bendecirlo y sólo cuando cerraron detrás suyo el gran portón, sus dientes tintinearon de modo involuntario y le provocaron algo semejante a una ráfaga de ocres y rojos que no hubiera podido describir. Pensó en la sangre, apasionadamente roja en su camino intersticial, morada y hasta negra cuando los cuerpos se descomponen.
El aroma de una planta le recordó aquel de las “Las Acacias”; hubiera dado todo y más aún, por estar en su chalet del barrio cerrado con la mirada concentrada en el ir y venir de la cortadora de césped: run, ran, run, ran, oliendo el césped escarchado, como era su costumbre porque hay circunstancias en que la monotonía es bella.
El hombre que caminaba a su lado pronunció monosílabos con un lenguaje confuso y entrecerrado. Cuando llegaron la puerta de la celda estaba abierta. El guardia indicó con una seña los camastros sucios pero el tío Carlitos se distrajo mirando en su memoria el cuerpo desnudo de Marimar y las tantísimas ocasiones en que gozó de su pubis amoroso.
Ni bien percibió la estrechez del espacio, evitó mirar a los otros que descansaban en sus catres y de soslayo observó que uno movía los pies con cierto ritmo de cumbia. Cuando por el altavoz anunciaron el almuerzo automáticamente se destrabó la reja. El hombre de la izquierda se levantó con un solo movimiento y pasó semidormido por delante suyo.
El comedor era amplio y sombrío, estaba embaldosado en damero como un tablero de ajedrez, con las mesas fraileras dispuestas a lo largo y rodeadas por bancos rústicos. El tío Carlitos observó los platos hondos en los que cuatro fideos finos se disputaban el protagonismo en un caldo muy graso.
En “Las Acacias” prefería cenar en la galería de invierno y con mantel de lino. Pero todo había cambiado, ahora su libertad era un pájaro muerto y el cuerpo de Marimar un sueño rotundo entre burbujas espumosas y coágulos sanguíneos.
¿Quién lo hubiera dicho? Tanto amor malgastado por una diferencia de criterio. Acaso si ella no le hubiera astillado el corazón con esa actitud indómita que recién estrenaba. Tan sólo si hubiera continuado como siempre, tan callada, tan sumisa, tan imperceptible durante el día y tan displicente entre sus sábanas por las noches; jamás le hubiera congelado la mirada y ambos estarían disfrutando de los plácidos atardeceres en Las Acacias- pensó el Tío Carlitos mientras intentaba pinchar un fideo díscolo.
Un hombre calvo, sentado en otra mesa, le arrojó una esfera perfecta de miga de pan y cuando el tío Carlitos levantó la vista de su plato descubrió que ese contingente de parias estaba esperando una respuesta suya mientras contenían sus sonrisas burlonas. En dos vistazos calculó que eran como treinta y supo que no venía nada bueno para él.
-Hay que agasajar al nuevo-dijo alguien y una lluvia de panes comenzó a caer sobre su cabeza.
El tío Carlitos se cubrió el rostro con sus manos y fue la peor respuesta para ese clan de transgresores. Siguieron con escupitajos e insultos sin que lograran siquiera un gesto de su parte. El tío Carlitos se quedó inerte, tapándose los ojos por temor. Un aire gélido le cortó la respiración a la altura de la boca del estómago y aunque deseara gritarles, explicarles que él no pertenecía a ese lugar, que no había hecho nada, en absoluto, sólo poner las cosas en su sitio, en su casa y con su propia mujer, que él tenía hasta un título universitario, no pudo articular ni una sílaba.
Los otros se enardecieron haciendo caso omiso de la mirada regente de un guardia apostado como a unos diez metros. El tío Carlitos sintió que no había que arrojar más leña al fuego, levantó la cabeza y los enfrentó con una mirada suplicante.
-El niño tiene miedo-dijo uno que tenía un penacho de cabello mal teñido.
El gordo que compartía su celda hizo otra bola de moco con su dedo índice y apuntó directo a los ojos del tío. El tío Carlitos sintió como esa sustancia verde y pegajosa le rozaba la mejilla y caía sobre el mantel de hule. El guardia se quedó asombrado de su sangre de pato y apostó íntimamente el tiempo para que el tío soltara amarras y se trenzaran en una pelea cuerpo a cuerpo que nunca aconteció porque el tío demostró ser todo un caballero incapaz de ponerse a la altura de esa gente.
Los otros lo siguieron provocando pero él no perdió su hidalguía de hombre serio y sólo cuando el petiso orejudo, de jersey amarillo, se atrevió a acercarse a él y referirse con improperios a su mujer, a su amada Marimar, inmaculada y perfecta, el tío Carlitos apretó fuerte su mano hasta que sintió el calor del acero del tenedor.
Ese hombre atrevido, ese bicho canasto, ese ser insignificante y apartado de la ley, se atrevía a ensuciar la impoluta memoria de su esposa. El tío Carlitos escuchó una voz interior como si fuera un sentimiento sin frenos. Sintió la ajenidad de su brazo derecho que se levantaba en alto, apuntando hacia el hombre calvo, sin soltar el tenedor. La sangre de ese petiso orejudo saltó impertinente mientras el tenedor permaneció clavado en su cuello bailando una danza espasmódica. El sonido agudo de la alarma cinceló de urgencias el recinto e interrumpió el silencio atónito de quienes fueron testigos de lo que el tío Carlitos jamás hubiera deseado cometer.
Juró ante la fiscalía que hubiera querido detenerse pero que fue una de esas ocasiones poco frecuentes, que lograban llevarlo hasta un territorio insoslayable en el cual ya no decidía.
Del Libro Las palabras de mis silencios